Al Dios Blanco no se le reza, se le recitan poemas cimarrones: Ju Puello y Ágatha Brooks, identidades afrotransdominicanas.
Ghana Hurtado Revisión: Cindy Herrera

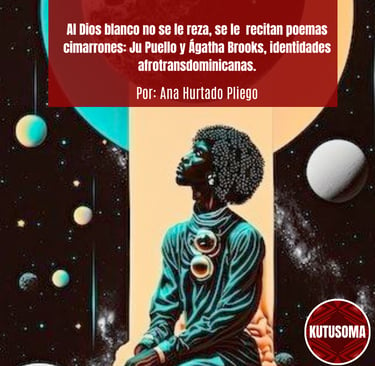
Disertar en torno a las escrituras trans afrodescendientes, más que una inquietud, es un acto de justicia racial, dado que en el campo de la crítica literaria resulta ser un umbral poco explorado. Si bien ahora el eje de los estudios queer acoge las producciones de distintos escritorxs de la diversidad sexual, todavía hay una deuda epistémica con lxs autorxs negros-afrodescendientes de la diversidad sexual.
De hecho, en la industria editorial, el interés por las poéticas y narrativas de las sexodisidencia es relativamente reciente con apenas unos 15 años de madurez. Si en sus inicios la literatura queer hizo hincapié en abordar las relaciones mayormente homosexuales, hoy estamos frente a una producción literaria queer que abarca las distintas complejidades y sensorialidades de los corpus identitarios sexos genéricos. Y, pese a que lo queer también significa una lucha indiscutible por los espacios públicos, no logra librarse de las fisuras estructurales de la desigualdad, es decir, de la raza y la clase. Así, mientras desde el 2008 en Estados Unidos existe el «Rainbow Project Book List» que consiste en un premio anual que reconoce a autores y títulos de la comunidad LGTBTIQ+, de acuerdo con Adolfo Córdova (2023), en una media de cuarenta años de industria editorial, apenas 12 libros de literatura infantil y juvenil abordan temas sobre la diversidad sexual.
Por otra parte, en países donde el canon literario comparte fuertes arraigos con tradiciones políticas dictatoriales y conservadoras, como es el caso de República Dominicana, la primera edición de una Antología de literatura gay (2004) fue motivo de polémica debido a que la compilación de los textos evidenció una falta de cuidado editorial que lograra articular una postura crítica frente a la cultura homofóbica de la isla. No obstante, esta fue un precedente no sólo para el mercado editorial, sino también para una generación de escritores queers.
Una de las ideas que tiende a enfrentar la literatura queer es un cuestionamiento que deslegitima su sentido creativo, donde se dice que lo social no siempre es literario, en un intento por desestimar los procesos de enunciación artístico. Sobra decir que este es un juicio clasista y puramente occidental, porque centra la validez de una enunciación creativa en una estética técnica y no en los lugares de enunciación y reivindicación de cualquiera que sea la disciplina desde donde emerge dicho arte. Particularmente, en República Dominicana la poesía transafrodescendiente está dialogando con la crueldad racial. No es solo la denuncia por la denuncia , o la denuncia por el arte, es algo más rotundo: se trata de asumir los lugares de exclusión, desplazamiento y aniquilación como aristas de un archivo corporal que, rigurosamente conserva las múltiples expresiones de la violencia, pero, más importante aún, resignificando lo trans como una condición de dualidad intermitente.
Ágatha Brooks es una poeta eternamente migrante. Nació en Las Bahamas el 27 de junio de 1988 con la asignación biológica de ser varón. Al cumplir dos años, el matrimonio de Marsha Gidson y Benjamin Brooks se separó, provocando el regreso del señor Brooks (padre de Ágatha) a su tierra natal, República Dominicana. A partir de entonces, la crianza de Ágatha recaería en Nidia Argentina Carvajal, segunda esposa de Benjamin Brooks y con quien había formado una familia. El papá de Ágatha no tardó en volver a Las Bahamas, y la potestad de Ágatha quedó enteramente al resguardo de su madrastra. A su madre biológica no volvió a verla. Sin embargo, aunque Ágatha contaba con una tutela, quedó legalmente desprotegida puesto que nunca fue nacionalizada. La falta de documentos probatorios de identidad ha limitado su acceso a la educación y al campo laboral.
La poesía de Brooks destaca por una continua fluctuación de reconocimiento racial donde los debates sobre la fealdad, el erotismo y la desposesión continúan:
“Al perder la vergüenza a mi desnudes, soy la puta que tanto temía ser.
Me gusta ser vista pero no tocada, tocada, pero a la vez ser tratada con delicadez.
Si me usas me deprimo, pero si no me usas la duda de no ser bella me asalta. Al final quiero, pero no quiero, soy como la marea que se mueve por inercia.
Me siento que no tengo norte, que soy llevada por el viento y no sé dónde terminaré.
Sueño con que me posees como nadie lo ha hecho, pero al ver que no soy tu prototipo me vuelvo a odiar una vez más, por no ser lo que quieres.
Si me preguntan por qué me importa todo el mundo, es porque al final nos importa lo que todos dicen.
Me pongo una de las tantas máscaras que tomé prestada a la vida, así trato de ver cuál encaja con lo que mi alrededor desea. En mi acto de ser auténtica, cometo todos los errores que critico de otros y no puedo ver en mí porque estoy muy ocupada en no verme”.
En palabras de la propia autora, a través de sus versos busca expresar su sexualidad libre de estereotipos. Sus poemas exponen su realidad como mujer negra, trans, inmigrante y VIH+ en República Dominicana”. La aspiración a ser deseada desde el erotismo y lo afectivo configura el conflicto causado por la violencia racial. El tratamiento de la sexualidad no es solo carnal, logra abarcar un sentido de trasvestismo ancestral al “tomar prestado de otras vidas”. Esta es la manera en que Ágatha concibe la protección ante el desarraigo en la posibilidad de encontrarse intergeneracionalmente sin abandonar sus evoluciones identitarias.
Por su parte, Ju Puello, quien se define a sí mismo como un «tíguere transmaricón» nació en República Dominicana, pero, desde hace algunos años, reside en Honduras. En su producción poética se destaca una fuerte crítica a la masculinidad y al nacionalismo dominicano. En Manifiesto (2020), el autor erige un universo poético a partir de la reapropiación del despojo:
“Soy el que salió de casa a los dieciséis porque no había espacio pa’ los maricones, soy el mismo que rezó cien veces
pa’ que se le quite lo marica,
a saber si dios le escuchó,
lo único certero es que le ignoró.
El dios de los blancos no atiende llamadas de negros pobres y rebeldes. […]
No soy lo que ves cuando me miras, sino los miles de “yo” insertos en mí, tantos que hasta yo desconozco”.
Más que un reclamo al catolicismo, Puello lanza una crítica a la idea del sufrimiento y el sacrificio como conductos de la protección divina. Así mismo, tal como sucede con la poesía de Brooks, Puello se reconoce en una cualidad de trasvestismo ontológico que conduce a la exploración intergeneracional de su identidad sexogenérica.
Conclusiones
Quizá en el orden divino de monoteísmo católico, para que Dios escuche y, por ende, interceda por la causa justa de la identidad afrotrans, es necesario recitarle y contemplarle en los versos cimarrones, como una invitación para habitar la sensación de constante muerte.
Bibliografía
Brooks, Á. (2021). Recuperado de https://www.latundra.com/agatha-brooks-personaje-imperfecto/.
Córdova, A. (2023). En ‘Los días felices. Diversidad Sexual para niños, niñas, niñes y jóvenes. Recuperado de https://www.fondodeculturaeconomica.com/Noticia/6136.
TRANSSA Siempre Amigas AC (2020). Historias de vida. Recuperado de https://transsa.org/pf/agatha-brooks/.
Puello, J. (2020). En Ju Puello. Ed. Catinga. Santo Domingo, República Dominicana.


Conoce mas sobre la autora de este articulo
Ghana Hurtado
